
He ahí el dilema. Maldito Shakespeare, ¡sobre eso no escribiste! Y no será porque en su siglo, el XVI (para aquellos que los números romanos les suene a chino, es el dieciséis), no hubiera libertinaje... Pues menuda pandilla de perdidos y perdidas había entonces, oiga, que hasta en los conventos eso de la castidad era una pura leyenda urbana. Vamos a ver, que eso de pegarse revolcones ha estado siempre de moda. Unas veces más de tapadillo y otras, menos, pero las alegrías para el cuerpo nunca han dejado de mover este mundo. ¿Que es el dinero y el poder lo que mueve al mundo? Ay, inocentes criaturas, que no nos engañen: lo que mueve al mundo, lo que hace que esta Tierra que nos estamos cargando siga girando sobre su eje y alrededor del sol es el sexo. Y quien diga lo contrario es que lo practica poco o lo hace mal. Que sí, que ya lo sé, que queda muy bien decir eso de "Ah, yo es que tampoco lo necesito". Mentira. A todos nos hace falta darnos una alegría para el cuerpo, y si no se puede hacer en compañía, pues usa las manos, que tienes dos y han de servir para algo más que comer, señalar, escribir mensajes de whatsapp, pasar perfiles de apps de citas o darle a las teclas del joystick. Mira, ahora que lo escribo, me doy cuenta de que es una palabra compuesta de "joy", que significa alegría en inglés y "stick", que es palo. O sea: palo de la alegría... Yo, ahí lo dejo.
Ojo, que tampoco digo yo que tengamos que estar todo el día ahí, dale que te pego, no. Como en todas las cosas, y más si nos dan gustirrinín, hay que tener cierto control Que ya lo dijo el monje de "Romeo y Julieta", del amigo Will: "La más dulce miel, por su propia dulzura, se hace empalagosa y embota la sensibilidad del paladar. Amad, pues, con moderación". Es decir, que no se nos vaya la castaña con el tema del fornicio porque, al final, acabará perdiendo la gracia. Moderación, hermanos y hermanas, y más calidad que cantidad. Ahí está el secreto: en la calidad. Y en la comunicación, porque si no nos hablamos, ¿cómo narices nos vamos a entender? Ya sea en la cama o fuera de ella. Exacto: IM-PO-SI-BLE. Y eso sirve para ambos sexos, que ya va siendo hora de que las mujeres tomemos un poco el mando de aquello que pasa (o no) al sur de nuestra cintura y liberemos a los hombres de la responsabilidad de adivinar si nos gusta que nos toquen la oreja o preferimos que nos soplen en el ombligo. Por decir algo, ¿eh?
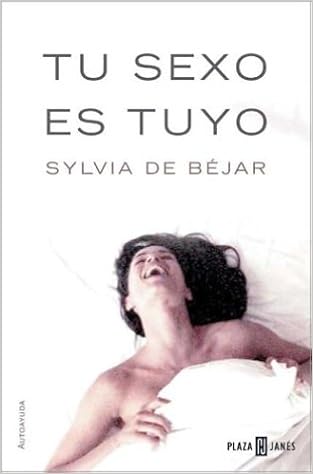
Hace un tiempo que sigo, a través de Instagram, a Sylvia de Béjar. Esta buena mujer es sex coach (seguidla o buscad sus libros, son muy interesantes e instructivos) y no tiene pelos en la lengua a la hora de llamar las cosas por su nombre. Ahora anda, entre otras cosas, con la campaña "Educa a un hetero", que es de lo más interesante. Cada vez que cuelga un post, a una le da por reflexionar y llega a la conclusión de que tiene razón en muchas de las cosas que dice. Sostiene que la comunicación es básica para evitar relaciones insatisfactorias, carnales o amorosas, y que hay que perder la vergüenza para pedir lo que se quiere y rechazar lo que no nos gusta. Lo que ocurre es que a las mujeres de cierta edad nos cuesta un mundo abrir la boca para decir lo que pensamos o queremos. ¿será que nos pesan años o incluso siglos de educación cristiana y que tenemos eso del pecado muy asimilado? No sé, Rick, me suena a posible.
Cuando a Eva le dio por comerse una manzana e invitar a Adán a pegarle un bocao, se lió la de Dios es Cristo y nos colocaron la etiqueta de "problemáticas" de por vida. Vale, que para los no creyentes, la fábula queda muy preciosa, pero no deja de ser eso, una fábula. ¿Yo creo? Claro, cuando me conviene. Cuando no, pues no. Por supuesto, todas las religiones tienen sus particularidades, no voy a criticar sólo a una por el simple hecho de que es la que me tocó al nacer, no. Además, hay que reconocer que en todas llevamos las de perder. ¡No hay divinidad que nos tenga un poco de cariño! Fue acabarse el Imperio Romano y la época de los griegos y venga, a culparnos de prácticamente todos los males de este mundo. Los romanos y los griegos sí que sabían, con esos dioses que tanto gustaban de perseguir humanas y convertirlas en sus amantes. Por la cuenta que les traía a las humanas, porque Zeus y compañía eran mucho de castigar, eso hay que reconocerlo. Disculpad la distracción, se me lían los conceptos y me voy por peteneras a la que me descuido.

La educación y la moral cristiana por un lado, y la educación y la moral familiar por el otro. Menuda trampa mortal, ¿eh? ¿Os suena eso de "los hombres tienen la obligación de intentar seducirnos y las mujeres, la de hacer que fracasen?". Cuántas veces habré oído yo eso... y la confusión que me creó en mi adolescencia. La diferencia de trato entre chicos y chicas era abismal en mi familia. Como ejemplo, un botón: a mí me encantaba Rob Lowe, un actor americano que era malo de narices, pero quedaba tan bien en pantalla que se me caía la baba con sus películas. Tenía, y tiene, los ojos azules más bonitos que había visto en mis primeros quince o dieciséis años de vida (que es cuando le descubrí, sonriendo con dulzura, en la portada del Super Pop). Cómo narices se las apañó Laura Ingalls de "La Casa de la Pradera" para ligárselo es algo que jamás comprenderé, por cierto. En fin, que me tenía loca por sus huesos, y nunca mejor dicho, porque lo del exceso de musculatura entonces tampoco se llevaba. Bueno, pues en una revista me regalaron un poster a tamaño gigantesco en el que salía con una americana blanca y, atención, SIN CAMISA. El muchacho era guapo a rabiar, pero estaba "esquifío", las cosas como son. Aun así, en cuanto llegué a casa, planté el poster delante de mi cama para que fuera lo primero que veía al despertar y lo último antes de dormirme, y allí estuvo durante mucho tiempo. Bien, ¿os suena de algo los nombres de Samantha Fox y Sabrina Salerno? ¿No? Si os digo que las dos cantaban, con más o menos gracia, y tenían una delantera que parecía la proa de un barco, igual se os refresca la memoria. Solían posar muy ligeras de ropa (la primera fue conejita de Playboy y a la segunda "se le escapó" un pecho en plena actuación en una gala de Nochevieja) y mis primos tenían posters suyos en sus paredes, con sus pechonalidades al aire. Vale, pues ¿adivináis quién tuvo que retirarlos? Ajá, yo, porque madre mía, cómo podía mi padre dejar que tuviera ahí colgado un señor enseñando el pecho. El pecho que me importaba tres pimientos, porque a mí lo que me gustaba eran sus ojazos y la boca, que tenía un pequeña cicatriz o imperfección a un lado y me encantaba (creo que ahí empezó mi fijación con las bocas y las cicatrices y... otro día, si eso). De nada sirvió que dijera que yo tenía diecisiete años y mis primos, algunos menos. Ningún argumento resistió el "¡Ellos son hombres!" que me soltó mi abuela. Ese fue el momento en el que se hizo la luz en mi cerebro y empecé a entender muchas cosas. El peso de la virginidad, algo precioso que debíamos salvaguardar a toda costa porque una vez perdida, no se podía recuperar y, por lo visto, perderla antes de lo que tocaba (o sea, la noche de bodas) era lo peor que te podía pasar. El peligro de los embarazos, que si un chico tocaba el pomo de una puerta y luego lo tocabas tú, ¡zas!, o por bañarse en una piscina mixta, o por entrar en un lavabo donde había estado antes un chico, en nueve meses podías convertirte en madre sin comerlo ni beberlo. Y así, cientos de tabúes y cuentos de terror destinados a mantenernos castas y puras hasta que llegara el principe azul y fuera el momento. ¿Y si el principe azul acababa siendo un orco o no presentándose a la cita o, maldita sea, aterrizaba en el castillo de otra princesa? Pues mala suerte, oye. En todas las familias hay una solterona que se hace cargo de los hijos de los demás y cuida a los ancianos cuando es necesario.
Para las mujeres, el sexo era algo que no sólo no se podía practicar antes del matrimonio, sino que tampoco se podía hablar de ello. si te paras a pensarlo, es lógico: ¿cómo vas a hablar de algo que no conoces? ¡Acabáramos! Supongo que de ahí viene el mito de que las mujeres no hablamos de sexo. Ja, que no. Hablamos, ya lo creo que hablamos, y no nos cortamos ni un pelo. Los chicos hablaban en los vestuarios del gimnasio, en el descanso del partido de fútbol o mientras se tomaban algo en la barra de una discoteca (antes, ahora chatean por Telegram o Whatsapp). Nosotras lo hacíamos tomando café con leche y bizcochos (antes, ahora chateamos por Telegram o Whatsapp). Ellos presumían de sus conquistas, engrandando sus éxitos, y nosotras compartíamos información porque la experiencia de una podía servirle a otra. En esas meriendas de abuelitas hablábamos de tamaños, grosores, resistencia, posturas, prácticas revolucionarias que escandalizaban a algunas y a otras no nos parecían tan mal (qué inocentes éramos), qué estabamos dispuestas a probar y qué no haríamos jamás de los jamases y, por supuesto, de ese gran desconocido llamado orgasmo. ¿Llegar? ¿No llegar? ¿Es culpa mía? ¿Es culpa suya? Por supuesto que no, siempre era culpa nuestra y, además, tampoco era tan importante. ¿Que no? Diosito de mi vida, qué rematadamente tontas llegábamos a ser. ¿Cuántas mujeres se han pasado la vida sin experimentarlos y, además, sin pensar que también ellas tenían derecho? He llegado a escuchar y leer que las mujeres decentes no los tenían, que eso era signo de ser unas frescas. El placer femenino siempre peligroso, como si dejarse llevar por unos segundos fuera algo intolerable, que nos hiciera menos personas y más animales. ¿En serio?

Y veo ahora que me he desviado tanto del tema que creo que me he saltado el confinamiento comunitario y como me pille la policía de la moral y el recato fuera de mis fronteras, se me va a caer el pelo. Es que a veces tengo la sensación de haber perdido tanto tiempo dándole vueltas a eso de la decencia, de lo que me habían enseñado, que me come la rabia por dentro. Y como yo, tantas y tantas mujeres que habrá por el mundo. Me pasé gran parte de mi vida avergonzada por lo que deseaba, no cediendo, tragándome las ganas y dejando que el miedo ganara la partida. Cuando descubrí que con la vergüenza, el miedo, la sumisión y el silencio no se va ni a la vuelta de la esquina, ya me había perdido demasiadas cosas y esas no las voy a recuperar nunca. Decidir dejar de hacerlo marcó un antes y un después en mi vida. Aprendí a no arrepentirme de nada, ni de nadie, y disfrutar de la vida cuando me apeteciera a mí, no cuando los demás quisieran, y a pedir las cosas por su nombre. No siempre me sale, todavía me cuesta horrores hablar de según qué cosas con según qué personas, y obsesionarme y culparme me sale con una facilidad pasmosa, pero sigo peleando por superar esos momentos en los que mis demonios toman el mando y me arrastran. Les concedo una noche, un día, una semana, antes de plantarles cara y devolverlos al rincón de las cosas que no necesito. He aprendido, con el tiempo, que todas las malas rachas acaban pasando y que es más fácil enfrentarse al mundo con una sonrisa en la cara, sobre todo frente a los que desearían que las cosas te fueran mal. Eso de "al enemigo, ni agua" ya no lo practico, prefiero enfrentarme a ellos con indiferencia porque nada duele más que ver que, muy a su pesar, sobrevives sin ellos y te va bien. También he aprendido que las cosas no se pueden guardar dentro demasiado tiempo, porque hacen bola y provocan dolores de estómago e insomnio. ¿Te preocupa algo, aunque te parezca una soberana gilipollez? Busca alguien a quien decírselo, tarde o temprano, no para que te de un consejo que te solucione la vida (probablemente, no lo tendrá ni para solucionarse la propia) sino para que te escuche y te entienda, te apoye, te diga que saldrás adelante y que puedes contar con ella o con él. Pedir ayuda no nos hace débiles, al contrario: hay que tener mucho coraje para hacerlo. Da vergüenza al principio, pero el resultado lo compensa todo. Quien se queda contigo en los malos momentos, estará siempre. De eso no tengo ninguna duda.

Y como podéis observar, yo empiezo hablando de sexo, que si sí o si no, y acabo hablando del tiempo en Katmandú que, por cierto, para los próximos días pinta regulinchi, como veréis en la imagen. No tengo medida, ni hablando ni escribiendo. Tampoco tengo inspiración en los últimos tiempos. Se me siguen ocurriendo ideas y voy emborronando papeles y más papeles, pasando textos inacabados a la carpeta "borradores" del portátil, pero no consigo terminar ninguno. No sé qué me pasa, no me concentro lo suficiente como para que salga algo no ya decente, sino minimamente aprovechable. ¿Empiezo a preocuparme? No, voy a darme un margen de error de una o dos semanas más. Y luego ya veremos qué hago...
De momento, lo que voy a hacer es despedirme, que son las nueve y aquí estoy yo, plantada en el sofá como si no tuviera nada mejor que hacer que daros la lata, ni hambre. A ver qué ceno, que con este arrebato de yo no sé qué, no he sacado nada del congelador. Algo se me ocurrirá. Morirme de hambre no me voy a morir, eso os lo aseguro.
Hasta pronto... ¡y perdón por la tabarra!
Mjo

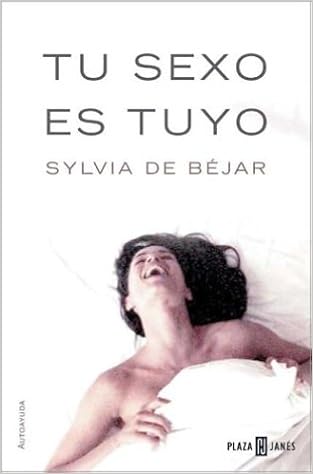



No hay comentarios:
Publicar un comentario